La teoría de la soberanía.
a) Los teóricos y filósofos que se basan en consideraciones religiosas en su análisis del estado y las formas del gobierno:
Los humanistas cristianos: Erasmo, Tomás Moro, Juan de Mariana, Fco. Suárez, Bellarmino.
Los teólogos protestantes: Lutero, Calvino, Teodoro de Beza, Buchanan y Hocker. Se refiere fundamentalmente a la relación entre la ética y la conservación del estado (Erasmo, Moro), o a las limitaciones que la religión impone al gobernante Tiene fundamental importancia la crítica protestante al absolutismo, en que el poder se ejerce por derecho divino, pero también por el derecho derivado en un pacto entre el gobernante y el pueblo. Dios y el pueblo son superiores al rey, que está obligado al servicio mientras el pueblo está obligado sólo condicionalmente, dando o quitando su consentimiento.
Los jesuitas desarrollan la tesis del poder indirecto del Papa y de su jefatura espiritual. Poder sobre fines temporales surge de la propia comunidad. Sólo el Papa recibe su autoridad de Dios. Para Marian las Cortes conservan el poder de modificar el derecho y se justifica el tiranicidio. Para Suárez los sistemas políticos son circunstanciales, derivan de la comunidad y el Estado es fruto del derecho natural. El rey es un delegado, un “ministro de Dios” y sus límites están en la conservación del bien común.
Las teorías del derecho divino del rey expresan la defensa del orden y la estabilidad política, la unión del reino. Afirman la necesidad y conveniencia de la obediencia pasiva. La rebelión es sacrílega, ya que la figura del rey es sagrada.
Bossuet es el más claro exponente de esta corriente, en Política extraída de las “Sagradas Escrituras”.
b) los juristas inspirados en el derecho consuetudinario o en el derecho romano: Bodino, Maquiavelo. Análisis del funcionamiento del estado, el desarrollo de las instituciones, la guerra.
c) Los filósofos inspirados en las nuevas ideas científicas: Tomas Hobbes.
Lecturas sugeridas:
Jean Touchard. Historia de las ideas políticas. Cap. IV. La renovación de las ideas en las luchas políticas del siglo XVI. Cap. VII. Victorias del absolutismo.
George Sabine. Historia de la teoría política. 3ª. parte. La teoría del estado nacional. Cap. XVII al XXIII inc.
Lapeyre. Ob. cit. 2ª parte cap. XII- Las ideas políticas.-
Las interpretaciones historiográficas sobre el Estado de la transición:
Posición de Mousnier. “El principio del absolutismo permitió la integración, la marcha en conjunto, de agrupaciones distintas en un período crucial de su historia...el absolutismo permitió realizar el equilibrio en un época en que predominaban excesivas condiciones de dispersión y de división, así como conservar, en medio de continuas luchas, la existencia de los reinos e impulsar su progreso hacia un tipo de estado más centralizado y unificado”. ob. cit. pág. 110.
“La monarquía absoluta es un resultado, también, de la rivalidad de dos clases, burguesía y nobleza. El rey, que necesita a los burgueses para sus finanzas y sus cuerpos de funcionarios, así como para resistir la presión de los señores feudales, obtiene fácilmente su obediencia y apoyo. El poder real enriquece a los burguese con sus empréstitos, hipotecas de dominio, arrendamientos de impuestos, monopolios de explotación, protección contra las leyes de la Iglesia sobre la usura, las trabas señoriales al desarrollo del comercio y los privilegios de las corporaciones”. Ob. cit. pág. 108.
Posición de Kamen. “El absolutismo nació de las dificultades experimentadas de los monarcas en relación con sus presupuestos, su maquinaria administrativa y sus clases dominantes. El fracaso de las revoluciones del S. XVII y la reorientación que la guerra hizo necesaria, plantearon la demanda de una mano firme”. El siglo de Hierro, pág. 513.
Posición de Anderson. “Los cambios en las formas de explotación feudal que acaecieron al final de la época medieval no fueron en absoluto insignificantes; por el contrario, son precisamente esos cambios los que modificaron las formas del Estado. El absolutismo fue esencialmente eso: un aparato reorganizado y potenciado de dominación feudal, destinado a mantener a las masas campesinas en su posición social tradicional, a pesar y en contra de las mejoras que habían conquistado por medio de la amplia conmutación de las cargas. Dicho de otra forma, el Estado absolutista nunca fue un árbitro entre la aristocracia y la burguesía ni, mucho menos, un instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia: fue el nuevo caparazón político de una nobleza amenazada”. Ob. cit. pág. 12.-
La apertura de Europa al mundo.
Conceptos fundamentales: Los progresos náuticos. Los viajes marinos. Los descubrimientos oceánicos y la apertura de nuevas rutas. Las explotaciones españolas, francesas, inglesas y portuguesas. Los progresos de la geografía. Consecuencias de la apertura: nuevos productos en el mercado europeo, maíz, papa, tabaco. Afluencia de metales preciosos a Europa. Aumento de la esclavitud por su difusión en las colonias. Profundización de la penetración comercial en el Lejano Oriente. Primeros conocimientos de las poblaciones americanas. Consecuencias científicas e intelectuales.
Lecturas aconsejadas:
R. Mousnier. Los siglos XVI y XVII. Segunda parte, Libro II, Europeos y gentes de color en América. Franceses e ingleses, Europa y América. Libro II. Los europeos y los pueblos del África negra.
J.R. Hale. Ob. Cit.
Frederic Mauro. La expansión europea. Nueva Clio. Cap. I, II y III. 2ª parte, Introducción y Cap. I, II y III. Sobre todo cap. I.
“La monarquía absoluta es un resultado, también, de la rivalidad de dos clases, burguesía y nobleza. El rey, que necesita a los burgueses para sus finanzas y sus cuerpos de funcionarios, así como para resistir la presión de los señores feudales, obtiene fácilmente su obediencia y apoyo. El poder real enriquece a los burguese con sus empréstitos, hipotecas de dominio, arrendamientos de impuestos, monopolios de explotación, protección contra las leyes de la Iglesia sobre la usura, las trabas señoriales al desarrollo del comercio y los privilegios de las corporaciones”. Ob. cit. pág. 108.
Posición de Kamen. “El absolutismo nació de las dificultades experimentadas de los monarcas en relación con sus presupuestos, su maquinaria administrativa y sus clases dominantes. El fracaso de las revoluciones del S. XVII y la reorientación que la guerra hizo necesaria, plantearon la demanda de una mano firme”. El siglo de Hierro, pág. 513.
Posición de Anderson. “Los cambios en las formas de explotación feudal que acaecieron al final de la época medieval no fueron en absoluto insignificantes; por el contrario, son precisamente esos cambios los que modificaron las formas del Estado. El absolutismo fue esencialmente eso: un aparato reorganizado y potenciado de dominación feudal, destinado a mantener a las masas campesinas en su posición social tradicional, a pesar y en contra de las mejoras que habían conquistado por medio de la amplia conmutación de las cargas. Dicho de otra forma, el Estado absolutista nunca fue un árbitro entre la aristocracia y la burguesía ni, mucho menos, un instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia: fue el nuevo caparazón político de una nobleza amenazada”. Ob. cit. pág. 12.-
La apertura de Europa al mundo.
Conceptos fundamentales: Los progresos náuticos. Los viajes marinos. Los descubrimientos oceánicos y la apertura de nuevas rutas. Las explotaciones españolas, francesas, inglesas y portuguesas. Los progresos de la geografía. Consecuencias de la apertura: nuevos productos en el mercado europeo, maíz, papa, tabaco. Afluencia de metales preciosos a Europa. Aumento de la esclavitud por su difusión en las colonias. Profundización de la penetración comercial en el Lejano Oriente. Primeros conocimientos de las poblaciones americanas. Consecuencias científicas e intelectuales.
Lecturas aconsejadas:
R. Mousnier. Los siglos XVI y XVII. Segunda parte, Libro II, Europeos y gentes de color en América. Franceses e ingleses, Europa y América. Libro II. Los europeos y los pueblos del África negra.
J.R. Hale. Ob. Cit.
Frederic Mauro. La expansión europea. Nueva Clio. Cap. I, II y III. 2ª parte, Introducción y Cap. I, II y III. Sobre todo cap. I.
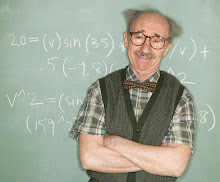
No hay comentarios:
Publicar un comentario