- La agricultura europea a principios del siglo XVI.
Al comenzar el siglo XVI no sufrieron cambio alguno notable los fundamentos de la sociedad europea, que siguió apoyándose, como lo hizo inmemorables siglos, en la agricultura. La gente seguía contando su riqueza y posición social por la extensión de tierra laborable que poseyera. La agricultura seguía siendo la ocupación de la inmensa mayoría de los habitantes de los Estados europeos. Las “masas” vivían en el campo, no en la ciudad.
Era seguro encontrar a la población rural netamente dividida en dos clases sociales: nobles y campesinos. Comprendía la nobleza las familias que se ganaban la vida de la tierra sin prestar un trabajo manual. Tenían sobre la tierra un dominio feudal.
Por el XVI las ulteriores generaciones de nobles no servían ya de la manera tradicional al rey, al país ni a los villanos, aunque continuaran disfrutando, por derecho de herencia, de los ingresos económicos y de la posición social que sus antepasados conquistaron. La nobleza se sentía atraída cada vez más hacia una vida de diversiones y molicie en las cortes regias.
Los campesinos, siendo villanos de nacimiento, eran considerados socialmente inferiores, estúpidos y groseros. (AH BUE!, Ves Chicho?? Hay que leer libros!! Esto es ilustrarse, joder!)
La servidumbre había tendido a desaparecer gradualmente de la Europa occidental, en tanto que se intensificaba, por otra parte, durante los siglos XVI y XVII, en Prusia, Hungría, Polonia y Rusia.
Hacia fines de la Edad Media, a consecuencia de las Cruzadas y guerras civiles, y de la aparición de las monarquías nacionales, así como de las “pestes”, simultáneamente mortales para hombres y animales, apareció un profundo cambio agrícola muy notorio ya hacia el 1500. Iba desapareciendo el feudalismo. Los nobles, en lugar de labrar sus propios señoríos con los servicios habituales y tradicionales de los siervos, se iban convirtiendo en rentistas; empezaban a considerar sus fincas como empresas capitalistas y a esperar de ellas no sólo el sostenimiento, sin beneficios. Implicaba esto el que buen número de los campesinos se fueran convirtiendo en renteros libres, arrendatarios o labradores asalariados. (Nota de la casa: ya no son estúpidos, sino vivos... esta es la historiografía del futuro carajo!!)
Mientras los labradores más prósperos se convertían en colonos, muchos de sus vecinos más pobres estaban dispuestos a renunciar a todo derecho a sus pequeños terrenos y dedicar su tiempo íntegro a trabajar por un salario fijo las tierras que el noble cultivaba para él mismo. Así, se iba formando un grupo de labradores asalariados que no tenían derecho a más tierra que aquella en que se alzaban sus chozas miserables y acaso sus pequeños huertecillos.
Aparte de éstos y los colonos, iba apareciendo un tercer grupo de labradores en lugares en los que el noble propietario no gustaba de ocuparse en dirigir el cultivo de sus tierras. En estos casos la parcelaba entre campesinos determinados, suministrándoles ganado y un arado, y exigiendo, en cambio, una proporción fija de los productos.
Al llegar el siglo XVI las antiguas obligaciones de la servidumbre resultaron acerbas para el campesino y demasiado poco provechosas para el noble.
La emancipación no había librado en modo alguno a los campesinos de la Europa Occidental de las trabas que como siervos hubieran de sufrir.
El sistema señorial perduró, en otro aspecto, mucho después de comenzar la decadencia de la servidumbre, en los métodos de cultivo. Los toscos sistemas de cultivo y los fuertes tributos que exigía el señor debían de dejar a los labradores muy poco para sí mismos.
Había un sitio en el que el noble y el campesino se encontraban en condiciones de igualdad: la iglesia del lugar. El cura de la aldea, a menudo, de humilde cuna también, era a un tiempo amigo y protector del pobre y director espiritual del señor. En las demás ocasiones no había gran cosa que viniera a perturbar la monotonía de su vida rural. No eran indispensables las relaciones con otros lugarejos. La Europa de aquellos tiempos carecía casi de caminos. El magnífico sistema de las antiguas calzadas romanas estaba destruido. Las comunicaciones a larga distancia resultaban, por tanto, difíciles e inseguras; el transporte de gran volumen sólo era posible por vía fluvial o marítima.
Aisladas del mundo exterior y bastándose a sí mismas, las aldeas perduraban siglo tras siglo conservando sus costumbres antiguas y atesorando sus tradiciones. La campiña desconfiaba instintivamente de todas las novedades; prefería las costumbres antiguas a las nuevas; era profundamente conservadora.
2. Ciudades y comercio europeos a principios del siglo XVI.
Aparte de las opulentas ciudades-estado italianas y algunas otras, cuya historia databa de las épocas griegas y romanas, la mayor parte de las europeas no procedían sino de fines del a Edad Media. Al llegar el siglo XVI muchas ciudades habían salido ya de su infancia y disfrutaban de considerable influencia económica y política.
En los nacientes Estados nacionales, los monarcas favorecían habitualmente a las ciudades para combatir al feudalismo, y los ciudadanos se convirtieron, naturalmente, en fervientes partidarios de una fuerte monarquía nacional.
En la mayor parte de las ciudades europeas del año 1500, existía de mucho tiempo atrás una organización urbana típica, denominada gremio o asociación de mercaderes. Estaban en todas partes en decadencia, pero conservaban aún muchas de sus primitivas y más gloriosas tradiciones. Fueron éstos particularmente eficaces como organización protectora: consiguieron hacer frente al “señor”, que insistía en reclamar sus derechos feudales sobre la ciudad. Para fomentar los negocios del gremio, a veces era conveniente pactar convenios especiales con ciudades vecinas. La función más importante de los gremios estribaba en la ordenación del mercado propio. No se permitía sacar de la ciudad mercancía alguna que los habitantes estuvieran dispuestos a adquirir, y todas las que entraban en ella habían de pagar un impuesto. Los síndicos nombrados por el gremio para vigilar el mercado, trataban de impedir como prácticas ilícitas el “acopio” comprar fuera del mercado, el “monopolio”, y la “reventa”.
Al sobrevenir la expansión del comercio y la industria en los siglos XIV y XV, el gobierno de los antiguos gremios de mercaderes quedó limitado, se hizo arbitrario o pasó a ser simplemente nominal. En aquellos lugares, en que los gremios de mercaderes se convirtieron en asociaciones oligárquicas, perdieron su ascendiente ante la sublevación de los “gremios de artesanos” más democráticos. Estos gremios salieron a la luz en los siglos XIII y XIV, y fueron algunas veces, como en Alemania, producto de un levantamiento popular contra los gremios corruptos y oligárquicos de los mercaderes; y otras trabajaban en perfecta armonía con ellos. Más, a diferencia de los gremios de mercaderes, el de artesanos se formaba con el personal de una sola industria, y manejaba en detalle la fabricación y la venta de los artículos. El aprendizaje de un oficio procede de una costumbre de estos gremios de artesanos, que sobrevivió a su desaparición. El aprendizaje se proponía conseguir que fueran enseñados debidamente los aspirantes a un oficio.
Los gremios de artesanos sufrían, al llegar el siglo XVI, diversas enfermedades internas que minaban gradualmente su vitalidad. Tendían a hacerse monopolizadores y a encauzar su poder y riqueza por surcos hereditarios. Muchos gremios mostraban una tendencia a dividirse, en cierto modo, según las líneas modernas de capital y trabajo.
Los gremios de artesanos habían de seguir disfrutando de influencia durante algún tiempo, a despecho de todas sus imperfecciones, para ir decayendo lentamente a medida que surgían nuevos oficios que escapaban a su intervención; sucumbiendo gradualmente a la competencia con capitalistas, que se negaban a someterse a las ordenanzas del gremio y habían de desarrollar un nuevo sistema de “artesanía”; y sufriendo, finalmente, en las monarquías tradicionales, la lenta disminución de prestigio que la intervención real implicaba.
Hay que tener en cuenta que las ciudades europeas del 1500 eran relativamente pequeñas, una ciudad de 5000 habitantes se tenía por grande entonces; y aún las mayores, como París, Londres, Sevilla, Venecia, Lubeck y Brujas tenían poblaciones de menos de cien mil habitantes. Habitualmente la ciudad estaba cercada por fuertes murallas y no se podía entrar más que pasando por las puertas. Las vías (calles) solían estar en deplorable estado. No existía alcantarillado general en la ciudad, sino tampoco conducción publica de aguas.
A pesar del relativo atraso y desaliño de las ciudades, sus habitantes (la burguesía, más bien que el paisanaje o la nobleza) fueron quienes estaban echando ya los cimientos de la sociedad predominantemente burguesa de los tiempos modernos. Crecían las ciudades, se extendía su comercio, sus fabricantes se hacían más peritos y sus mercaderes más emprendedores; empezaba a buscar nuevas y remotas fuentes de riqueza y a establecer el régimen del capitalismo moderno.
La revolución económica, manifiesta ya en el siglo XVI, no fue un levantamiento brusco. Se había ido desarrollando subrepticiamente con el comercio renaciente de fines de la Edad Media, dentro de Europa, y entre ésta y Asia. Por su situación favorable, los armadores de Venecia, Génova y Pisa se vieron enriquecidos por los barcos italianos que iban y venían a Tierra Santa. Las cruzadas no sólo permitieron a los mercaderes italianos traer a Occidente artículos orientales, sino que aumentaron la demanda de los mismos. Estas mercaderías eran en primer lugar, especias: canela, jengibre, nuez moscada, clavo pimienta. Las especias eran lo más indicado para prestar incentivo a la alimentación monótona y sencilla que se llevaba en ese tiempo, y el epicúreo del siglo XVI se hubiera considerado verdaderamente desdichado sin ellas.
Existía entonces, como siempre, gran demanda de piedras preciosas para el adorno personal y la decoración de relicarios y vestiduras eclesiásticas. Oriente no sólo era un emporio de especias, joyas y medicamentos, sino la fábrica de artículos y mercancías de maravillosa delicadeza, con las que Occidente no podía rivalizar: vidrios, porcelanas, sedas, rasos, alfombras, tapices y metal repujado.
A cambio de los múltiples productos de Oriente, Europa sólo podía dar el paño burdo de lana, arsénico, antimonio, mercurio, estaño, cobre plomo y coral; y había siempre, por tanto, una diferencia para el mercader europeo, que tenía que pagar en plata y oro, con lo que las monedas de estos metales empezaron a escasear en Occidente.
Desde Italia, las rutas comerciales llevaban, a través del os desfiladeros de los Alpes, a todas las partes de Europa. Los caminos eran tan malos que había que transportar la mercadería a lomo, en lugar de carros. Los puentes eran escasos, por lo que viajar no era sólo penoso sino también caro. Además, los ladrones infestaban los caminos y los mares los piratas.
A despecho de obstáculos casi insuperables, el comercio se extendía notablemente por Europa. Al frente de él aparecían las repúblicas italianas, especialmente Venecia; la Liga de las ciudades alemanas y las ciudades de los Países Bajos, especialmente Brujas y Amberes. Fueron las ciudades de los Países Bajos las únicas que mostraron una vitalidad comercial duradera y, al consolidar su posición bajo los príncipes de la casa de Habsburgo en el XVI, se hizo patente que el centro de gravedad del comercio y la industria europeos se iba trasladando, gradualmente, desde el Mediterráneo y el Báltico, a la costa atlántica.
El desarrollo de fuertes monarquías nacionales en la Europa occidental, que coincidió con este traslado, lo apresuró indudablemente. Las monarquías nacionales de la costa atlántica se dedicaban a combatir el feudalismo y fomentar la burguesía, y por razón de la expansión territorial t el gobierno centralizado se hallaban en mejor posición para proteger y aumentar el comercio de sus ciudadanos burgueses, castigar a los piratas y bandoleros, conservar los caminos y reprimir los excesos de peaje y portazgos.
5. Origen del capitalismo moderno.
Una de las consecuencias más significativas de la expansión de Europa en el siglo XVI fue el estímulo que constituyó para la aparición del capitalismo en ella.
El “capitalismo” se ha definido como “la organización en gran escala de los negocios por un patrono o sociedad de patronos que, poseyendo reservas acumuladas de riqueza (capital), pueden adquirir con ellas materias primas y herramientas, y contratar mano de obra, de modo que produzcan una mayor cantidad de riqueza, que constituye el beneficio”.
Hacia fines de la Edad Media, ocurrió en Europa un cambio gradual y casi imperceptible, contribuyeron a él las Cruzadas, el desarrollo y la extensión del comercio, el progreso de las ciudades y la consolidación de las monarquías nacionales.
El nuevo espíritu capitalista se manifestaba, sobre todo, en las ciudades. Algunas gentes de los gremios lograron acumular fortunas personales. A las ciudades llegaba, además, gentes que no tenían relación con los gremios tradicionales y utilizaban su independencia para acumular personales fortunas. Todos estos grupos empleaban sus “ahorros” o “capital” en el fomento del comercio, y a medida que éste se extendía crecían las ciudades, aumentando con ello el valor de sus terrenos, con lo que los propietarios añadían esta “plusvalía” a su capital.
Las ciudades italianas fueron las que más se beneficiaron con la expansión del comercio que coincidió con las Cruzadas y las siguió inmediatamente, y en ellas fue donde primero se dio forma a uno de los grandes recursos del capitalismo moderno: la Banca. En Florencia, se encuentra la familia más famosa de banqueros, los Médicis. El capitalismo género Médicis del 1500 no hubiera podido, sin embargo, llegar a transformarse en el gigantesco capitalismo actual si hubiera seguido apoyándose principal o únicamente en Europa. En una palabra, Europa en el 1500 carecía de la a clase trabajadora fabril, la maquinaria industrial, los recursos naturales y los tesoros financieros que requería el ulterior desarrollo del capitalismo.
Por sus nuevas relaciones del siglo XVI con el resto del mundo consiguió Europa en gran medida lo que le faltaba en su Continente. Lo que apresuró y acentuó la aparición del capitalismo en la Europa Moderna fue la dominación de Asia, África y América. El único factor del capitalismo posterior que le faltaba aún en el 1500, y que Europa no recibió de otros continentes, era la maquinaria industrial para la rápida producción en masa de artículos. Los beneficios que llovían sobre Europa de tales fuentes se completaban con el empleo, sobre todo en América, de un método de trabajo enteramente distinto del tradicional dentro de Europa.
Las nuevas bases de trabajo ultramarinas tenían un nombre: esclavitud. Los españoles y portugueses llegaron a someter casi a la esclavitud a los indígenas. Más tarde, cuando, incitados por sacerdotes y frailes humanitarios, trataron los monarcas nacionales de proteger a los indios y fomentar su conversión al cristianismo, más bien que su exterminio, los colonos echaron mano de los negros como esclavos.
Desde mediados del XV venían ya los portugueses aprendiendo de los moros musulmanes que se podía comprar o coger y utilizar como esclavos a los negros africanos, y habían empezado a utilizar sus factorías de África como centros para la “trata”.
A primera vista podría parecer que España y Portugal, descubridores en ultramar de la exploración, colonización, comercio, saqueo y esclavitud, habían de amasar reservas enormes de capital y acabar siendo los dictadores financieros de toda Europa. No ocurrió realmente así. En realidad fue sólo una pequeña minoría de españoles y portugueses, y principalmente entre la burguesía, la que se interesó directamente en remotas empresas comerciales y coloniales. Las masas de dichas naciones, comprendiendo en ellas nobles y campesinos, siguieron consagradas a la agricultura, y especialmente a la producción de lana.
Los monarcas y empresarios de España y Portugal recurrieron a la Banca extranjera para los capitales necesarios en sus empresas ultramarinas, con lo que los beneficios de tales inversiones iban a parar a los extranjeros más que a españoles y portugueses. Los banqueros italianos facilitaban los capitales, mas al avanzar el siglo, el predominio bancario pasó a los alemanes y holandeses. Con la decadencia del comercio veneciano, sus manufacturas decayeron también. Y, de este modo, la Banca italiana se vio privada de recursos suficientes con los que poder aprovechar las crecientes oportunidades de invertir capital en empresas ultramarinas.
Por otra parte, los banqueros de Alemania y del os Países Bajos estaban en situación de facilitar el necesario capital y cosechar los pingues beneficios consiguientes. Los mercaderes de estos países no habían sufrido desventaja alguna por el avance de los consabidos turcos. No eran tampoco rivales de los portugueses o españoles; no tenían rutas propias comerciales para el extremo Oriente. En otros términos, los italianos se quedaban en la calle; mientras españoles y portugueses los suplantaban como importadores de mercancías ultramarinas, los alemanes y holandeses los rebasaban como principales fabricantes, mercaderes y banqueros de Europa.
La razón de Estado contribuía, además, a estrechar las relaciones económicas entre España y Alemania. El nieto de los Reyes Católicos no era sólo rey de España, sino también señor de los Países Bajos y emperador Sacro Romano sobre todos los estados alemanes. El crecimiento consiguiente del capitalismo en Alemania se denota bien en la suerte de la familia Fugger. Éstos dándose cuenta del traslado del centro de gravedad comercial desde el Mediterráneo y la Europa central a la costa del Atlántico, habían establecido una sucursal de su negocio bancario en el puerto de Amberes, en los Países Bajos. En Amberes aparecieron muchas de las instituciones del capitalismo moderno. Allí se estableció la primera “Bolsa”. El seguro de vida empezó a usarse, lo mismo el seguro de buques y cargamentos.
Si bien los mayores beneficios capitalistas de la expansión económica de Europa en el siglo XVI pasaron pronto de España y Portugal a Alemania y los Países Bajos, parte apreciable de ellos no tardó en distribuirse, a través de “Bolsas” como la de Amberes, entre mercaderes, fabricantes y prestamistas de Francia, Inglaterra y Escandinavia.
El rápido crecimiento del capitalismo tuvo profundas consecuencias en las condiciones sociales tradicionales y en las instituciones de Europa. Infirió rudo golpe a la agricultura medieval y al sistema de “señoríos”. Además revolucionó la industria europea. Los gremios medievales, ya en decadencia, desaparecieron en gran parte. Resultaban demasiado locales y demasiado angostos para hacer frente al suministro universal de primeras materias y a la demanda mundial de artículos manufacturados. Apareció fuera de los gremios una nueva forma de organización productora y distribuidora (el llamado sistema industrial “doméstico” y de “despacho”), en la que un “intermedio capitalista adquiría las primeras materias, las repartía a los artesanos para que las trabajaran en casa por un salario, y vendía luego el producto terminado por cuanto podía sacar. Los antiguos gremios se vieron obligados a cambiar de política o someterse a una competencia ruinosa.
A medida que se hacía más distinta la línea de separación entre el capital y el trabajo, la “riqueza nacional” empezó a constituir un motivo de preocupación para los monarcas de la Europa occidental. Tanto capitalistas como trabajadores se acostumbraban a buscar apoyo y protección más en sus respectivos gobiernos nacionales que en su ciudad o provincia. En otras palabras: la expansión del comercio y la aparición del capitalismo apresuraron enormemente el nacimiento de una conciencia nacional y condujeron a la adopción de una política mercantil nacional.
La novedad en el mercantilismo del siglo XVI consistió en extenderlo de la ciudad a la nación y en trasladar su principal medio de acción del gremio local al monarca nacional. Bajo la política económica o “mercantilismo”, la aspiración principal de los Estados nacionales estribaba en conservar tanto oro y plata como fuera posible, lo mismo en el Tesoro Real que en el poder de los súbditos particulares.
Esta política mercantilista trajo como consecuencia el que los Estados nacionales comenzaran a establecer reglas estrictas para la industria y el comercio de sus súbditos, con el propósito de proveerse a sí mismos con existencias adecuadas de metales preciosos y poder así subvenir a los gastos de la potencia militar y naval.
La expansión económica de Europa en el siglo XVI fomentó el capitalismo, con las consecuencias ya indicadas, apresurándose, a su vez, aquélla, y aumentando la aparición de éste.
Bajo los auspicios capitalistas se inundó Europa de objetos de lujo orientales. En medio de semejante aparición súbita del capitalismo y de un nuevo mercado universal, Europa experimentó grandes dificultades y perturbaciones sociales. El abismo entre pobres y ricos se ensanchó. Hubo una epidemia de alzamientos campesinos y las ciudades soportaron mayores estrecheces. Las guerras internacionales se hicieron más costosas y mortíferas. Los reyes intensificaron su absolutismo.Fue especialmente notable el acceso de ciudadanos acomodados (la burguesía capitalista) a una influencia y distinción sin precedentes hasta entonces. Los nuevos burgueses se codeaban con reyes, duques y prelados. Algunos miembros de la burguesía lograron ingresar en las filas de la nobleza gracias a los servicios capitalistas prestados al monarca. Y muchos nobles hallaban cada vez más provechoso, aunque siempre poco honroso, el invertir capital en el comercio y la industria. La agricultura capitalista se iba aliando con el comercio y la industria capitalistas. La expansión de Europa en el siglo XVI dejó echados los cimientos para la moderna preponderancia de la burguesía.
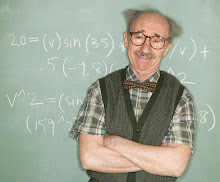
No hay comentarios:
Publicar un comentario